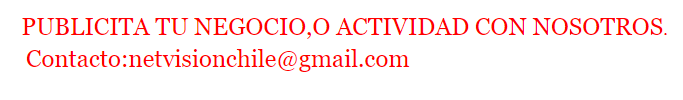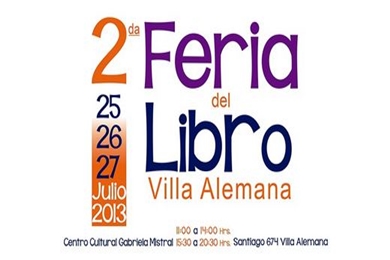Análisis de sedimentos dará luces del comportamiento de los ecosistemas
en tiempos pasados y de las zonas que podrían sufrir efectos frente al
cambio climático.
Rehacer la historia del paisaje de Chile Central, identificando los cambios que
ha evidenciado en los últimos 10 mil años, a través del análisis de
sedimentos y, desde dicho registro, plantear lo que podría ocurrir en futuros
escenarios climáticos, es el foco de la investigación que el doctor en
Geografía Física, Jean Pierre Francois, realiza en la Universidad de Playa
Ancha (UPLA).
Mediante un proyecto Fondecyt de Iniciación, el investigador recolecta entre
La Serena y Concepción muestras de sedimentos en pantanos, humedales y
sitios que, como verdaderas trampas naturales de la historia, atrapan
vestigios de vegetación, carbón y, en suma, de elementos bióticos y
abióticos que darán luces de lo que ocurrió hace miles de años en el paisaje
del centro del país.
Cuándo hubo más o menos bosques, determinar mediante análisis de
partículas de carbón cómo ocurrieron los incendios forestales e identificar
qué ecosistemas respondieron de mejor manera a las variaciones en el
estado del sistema climático, será parte de lo que el investigador de la
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas podrá dilucidar.
“Si es verdad que hubo un período más seco en lo que se denomina
Holoceno temprano, que considera los primeros 5 mil años, la idea de
nosotros es utilizar ese período como un análogo actual para lo que
será el escenario climático futuro. Con ello se podrá entender, por
ejemplo, la resiliencia de las comunidades. Si viene este cambio
climático, cuáles son las comunidades vegetales o los ecosistemas a
los que se debería prestar más atención, porque son más
vulnerables, y cuáles más resilientes”, explica el doctor Francois.
Si hay algo que demuestran los registros fósiles -sostiene el investigador
UPLA-, son cosas que quizás no esperamos, que no hemos visto y que al
ocurrir en tiempos pretéritos, nos dan lecciones de cómo actuar. Al mismo
tiempo, en base a mediciones, esta retrospectiva analítica contribuye a
adoptar directrices en términos de conservación.
“En los sedimentos hay miles de cosas, se puede conocer la historia
eruptiva de un lugar. En sitios cercanos a la costa podemos
reconstruir los tsunamis y saber la recurrencia de eventos. También
se puede conocer la recurrencia de eventos de sequía, qué tan severa
puede ser, qué áreas dentro de Chile Central son las que se van a ver
más afectadas. Lo que aporta esto es una visión amplia temporal y
espacial”, precisa.
MAGNITUD DEL CAMBIO
Según el doctor en Geografía, lo que más destaca de lo recogido hasta el
momento es la magnitud del cambio.
Considerando que el territorio de Chile Central tiene por lo menos 11.500
años de ocupación por parte de los humanos -según data de osamentas
encontradas en Los Vilos en 2014-, los mayores cambios ambientales, de
vegetación y el efecto del fuego se registran con la llegada de los españoles.
Un hombre que arriba con otra idea de utilizar el ambiente y el suelo.
Lo peor del cambio climático es que no tiene rostro, afirma el académico.
“Sin embargo, los cambios locales tienen nombre y apellido. El tema de
Petorca, por ejemplo, tiene nombre y apellido de quién está explotando los
acuíferos de una manera ilimitada. Está claro que el ser humano genera
cambios de una manera irreversible, pero no es cualquier ser humano”,
concluye.