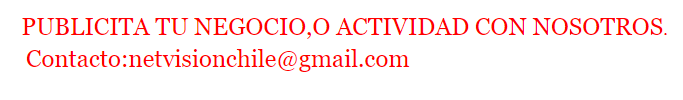Cristian Urzúa Aburto
Investigador Patrimonio Histórico-Cultural
Centro de Investigación en Turismo y Patrimonio (*)
De acuerdo a la Convención de la Unesco de 2003 el patrimonio inmaterial comprende
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, asociadas a objetos y
espacios que les son inherentes a una comunidad, grupo o individuo, infundiéndoles un
sentido de pertenencia e identidad. Son transmitidos de generación en generación y para
sus representantes son vitales; no sólo por su valoración estética o técnica, sino porque
son parte de su sustento material y espiritual.
El valle de Aconcagua es una zona rica en expresiones artísticas, oficios tradicionales y
celebraciones rituales. Por citar el ejemplo más importante, los “Bailes Chinos”, cuyas
cofradías abundantes en el valle, son hoy reconocidas como Patrimonio de la Humanidad.
Es importante mencionar además antiguas fiestas nacionales que tienen o tuvieron una
expresión local en este valle. Desde principios del siglo veinte tenemos noticias que en el
mes de octubre los antiguos andinos interrumpían sus quehaceres para celebrar la “Fiesta
de la Primavera”. Sujetos provenientes de distintos puntos del valle arribaban al pueblo
para presenciar las murgas, disfraces y carros alegóricos. Se realizaban concursos de
poesía y presentaciones artísticas en el Teatro Municipal, lugar donde se coronaba a la
Reina del evento, electa entre las más bellas jovencitas de la ciudad. La “Fiesta de la
Primavera” es aún celebrada en Calle Larga y San Felipe; quizá no sean las mismas fiestas
de antaño, pero preservan su esencia primigenia y el entusiasmo de sus alegres
Otro parece ser el destino de celebraciones como la “Fiesta del Riel”, de la cual no queda
más que un vago recuerdo. Instituida en honor a los trabajadores ferroviarios de Chile,
esta fiesta era celebrada por los obreros y empleados del ferrocarril trasandino con
banquetes en la Estación de Río Blanco, mientras que en Los Andes se hacían bailes
nocturnos en la “Sociedad de Artesanos e Industriales” y partidos de futbol al día
siguiente. La progresiva decadencia del ferrocarril determinó en el declive de la
La “Fiesta del Árbol”, por su lado, se origina en un Decreto Supremo de 1915 para crear
conciencia sobre el cuidado de los recursos forestales. En Los Andes se realizaban
arborizaciones de sectores llanos donde participaban las autoridades, las escuelas
públicas, la Brigada Scout y organizaciones de trabajadores. Después de románticos
discursos de las autoridades y los sonsonetes de la banda de música, los niños recorrían
llanuras y cerros plantando los arbolitos asignados para terminar la jornada refrescándose
con frutos y bebestibles. Sin embargo, esta ecologista celebración se desvaneció en
décadas posteriores.
¿Cuándo se perdieron estas tradiciones?, ¿Qué estamos haciendo para su preservación?
Estas y otras preguntas nos plantean el desafío no sólo de estar atento al destino de los
bienes patrimoniales materiales, muy importantes sin duda, sino también al patrimonio
intangible, cuya vida depende de los representantes y cultores que la preservan,
reproducen y valoran. Sin esa sinergia social que resguarda los frágiles cimientos de este
tipo de patrimonio, las costumbres y tradiciones se encuentran en peligro en desaparecer,
razón por la cual llamamos a la comunidad a su rescate, valoración y difusión.
(*) El Centro de Investigación en Turismo y Patrimonio tiene como socios al Gobierno Regional de
Valparaíso, Pro Aconcagua, la UV y la PUCV.